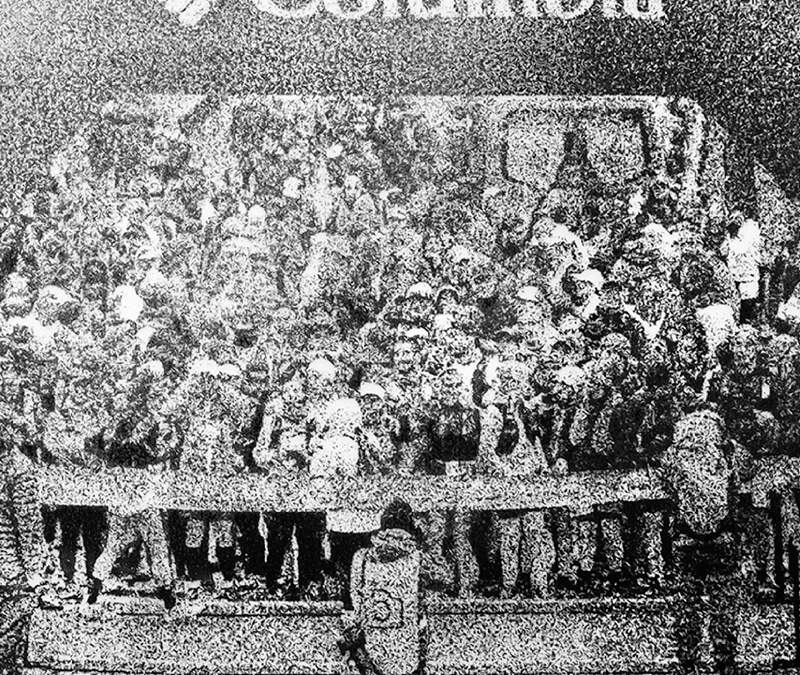
Una carrera torrencial
Por Daniel Elgueta Villarroel
El sábado 25 de junio de 2023 a las 7 de la mañana, en el ambiente se respiraba la brisa marina, que combinada con el frío del invierno y la humedad de la lluvia intensa que había caído la noche anterior, creaban el escenario perfecto para vivir una gran aventura. Estaba por participar en una de las carreras más importantes del trail running en la selva valdiviana, al sur de Chile: la Torrencial Valdivia Trail.
Amaneció nublado, el terreno de este sector costero de Pilolcura estaba lleno de barro, y la sensación térmica era de un grado. Las corredoras y los corredores nos vimos obligados a realizar un calentamiento previo, con el objetivo de preparar al cuerpo para lo que se venía.
Contemplé el Océano Pacífico, su belleza indescriptible y el sonido de su oleaje sería una de las motivaciones para llegar pronto a la meta.
Cinco minutos antes de comenzar, y con los nervios a flor de piel, escuché que el animador de la carrera solicitaba que nos acercáramos hacia el lugar de partida. Mis zapatillas ya estaban embarradas.
Alrededor de 240 personas nos instalamos en el corral, deseosas de vivir esa experiencia de 25 kilómetros.
Mientras caían las primeras gotas de lluvia, la cuenta regresiva fue coreada por todos los corredores; en ese instante mi corazón comenzó a latir aceleradamente.
Largamos. Luego de avanzar algunos metros nos encontramos con las primeras casas de los habitantes del sector, alrededor de 35 familias que habían dado autorización para que parte de la ruta pase por sus terrenos. El recorrido iniciaba con una cuesta pedregosa de unos 5 kilómetros que estaba rodeada de árboles y arbustos nativos. Pude observarlos en detalle, pues muchos de los que no acostumbramos a trotar de forma permanente en el cerro, subimos esa parte caminando.
Ni siquiera así fue una tarea fácil, todo lo contrario, de a ratos se volvía muy complicado, y de entrada quedó claro que este tipo de desafíos requiere no tan sólo fuerza física, sino también mental. Las técnicas para distraer los pensamientos son fundamentales. Miré a los demás y encontré a muchos deportistas en la misma condición; avanzábamos como si estuviésemos en una procesión, ambiente que hizo propicio el brote de camaradería, de la nada alguien dijo un chiste y el peso pareció alivianarse.
Después de un poco más de dos kilómetros, noté cómo el cuerpo reaccionaba: el sudor bajaba de la frente hacia las cejas; además, las piernas ya estaban sufriendo el rigor del camino; y al fin empecé a sentir las manos que tenía dormidas por el frío intenso. Ya estábamos a una buena altura, se podía apreciar mejor el paisaje verdoso, y ver a lo lejos la belleza del mar.
El camino no estaba fácil, en la cuesta nos amontonamos, había mucha piedra, las piernas realizaban un mayor esfuerzo; entonces decidí subir por las orillas, que era un terreno más plano aunque un poco más resbaladizo.
La decisión fue totalmente personal, había quienes se impulsaban con las piedras para avanzar, pero no todas estaban firmes, y en un contexto donde todavía había camino que subir, muchos me siguieron.
El tiempo corría, y yo también trataba de hacerlo, pero era un reto tremendo mantenerse con un trote sostenido en una cuesta que era cada vez más pronunciada. Mi pecho estaba agitado, el barro impedía que me moviera con facilidad, mis zapatillas tampoco tenían el suficiente agarre para hacerle frente a lo resbaloso del camino.
Nuestro alrededor estaba lleno de árboles nativos, una hermosura; sin embargo en este proceso de subir el cerro, la mirada muchas veces apuntaba hacia el suelo para verificar dónde dar el siguiente paso.
El primer objetivo de la mañana era llegar al punto de abastecimiento que se encontraba ubicado en el sector de Pililin, a 633 metros sobre el nivel del mar, y el punto más alto de la ruta. Pero antes de aquello, la naturaleza nos entregó un respiro, pues al continuar por el sendero, rodeado de piedras y una vegetación exuberante, me encontré con un descenso muy técnico, lleno de roquerío, ramas, y fango, que a pesar de su dificultad, disfruté al máximo, porque me permitió aumentar la velocidad de la zancada. El viento refrescante que me rozó fue un premio al esfuerzo realizado.
Cuando se terminó ese pequeño descenso descubrí un riachuelo correntoso. En su cauce había piedras grandes que sirvieron como puente para cruzarlo.
Con los pies mojados y las piernas cubiertas de barro, la trayectoria continuaba con interminables cuestas, acompañada de una frondosa selva. Tal como dice el maratonista valdiviano Rubén Gajardo, a diferencia de una carrera que se realiza en la calle, “el tiempo en el cerro no lo puedes controlar”, entonces, lo mejor que podía hacer, era disfrutar cada situación que presentaba la naturaleza.
El bosque y el barro ya formaban parte de mi hábitat; la fuerza de voluntad y la paciencia fueron claves para seguir hacia adelante, y las sensaciones corporales mi mejor reloj para medir la velocidad. Con ese impulso, llegué al primer lugar de abastecimiento donde abundaba la comida e hidratación para renovar energías. Confié que en esa pausa también podría analizar la estrategia que utilizaría en el resto del trayecto.
-¿Cómo estás? -me preguntó una amiga que encontré allí. – Raja -respondí.
Es un término chileno que en palabras simples significa estar muy cansado. Comí unos trozos de membrillo, un puñado de maní y tomé un vaso de Coca Cola. Cuando sentí que me encontraba en condiciones de continuar, respiré profundo y comencé la siguiente etapa.
Ahora el suelo era una piscina de barro; el sonido del chapoteo se volvió cortina musical. El terreno estaba lleno de árboles caídos, obstáculos naturales que hicieron más interesante este tramo.
La intensidad se acentuó con una bajada que empecé a correr con mucho entusiasmo; eran 4 kilómetros aproximada- mente. Mi corazón latía más fuerte, en aquella inclinación nega- tiva la velocidad de carrera aumentó, a tal punto que no había
espacio para la desconcentración. Las piernas iban apretadas, la mirada puesta en el suelo para no tropezar, los brazos abiertos para tener más equilibrio, y una sonrisa de emoción por la adrenalina que estaba viviendo.
La hermosura del sendero nos regalaba una mixtura de árboles que nos cubrieron del sol que cerca de la 11 de la mañana comenzó a aparecer.
Había una corredora que estaba delante mío y era muy rápida para descender. Atrás me seguían más participantes que buscaban adelantarme, pero como el lugar era muy estrecho, la única alternativa de superar a alguien era cediéndole el paso.
El objetivo en esta parte vertiginosa del camino era llegar a Villa Quitaqui, un sector donde había una planicie de contornos con diferentes tipos de verde, tanto en el pasto como en las hojas de los árboles. Logré divisar también una serie de cerros, que estaban por sobre el bosque, creando una maravillosa vista para el corredor; además, había un pequeño puente de madera sólidamente construido, por donde pasan automóviles que trasladan a las personas que por ahí viven. Pensé qué increíble que en medio de un lugar paradisíaco vivieran familias que optan por construir su historia alejados de la ciudad.
Había avanzado 11 kilómetros, era casi media mañana, el calor aumentaba como si estuviésemos en primavera. Me empecé a acercar a un desvío donde un banderillero indicaba que debía doblar hacia la derecha. Continué ese sendero de pasto, había vacas que observaban detenidamente mientras masticaban su alimento y no supe si esa mirada era de curiosidad o de compasión: quizá sabían lo que nos esperaba unos metros más allá.
Encontré un sendero con inclinación positiva, un sector estrecho rodeado de arbustos. El barro era interminable, la fatiga se acentuaba, y cada vez me costaba más levantar las piernas para subir algún peldaño de piedra.
Cuando aparecieron los primeros signos de deshidratación, fue necesario negociar con la mente, ponerse metas pequeñas, ir avanzando paso a paso y sin desesperación. Eso me ayudó en gran parte a sortear los momentos difíciles del circuito. Sin embargo, hay un factor súper importante, que es la solidaridad del resto de los competidores. Una palabra de aliento, un sorbo de agua, o algún fruto seco nunca se niega, y vaya que se agradece.
Quedaban algunos metros por subir, y las ganas de llegar pronto al próximo punto de hidratación se hacían desesperantes. Para este tipo de deporte, además de la preparación física, es fundamental fortalecer el espíritu. La próxima ruta que se avecinaba era el parque Oncol, y me imaginaba agua en el desierto, porque significaba en primera instancia que ya quedaba poco, que había superado las partes más complicadas. O al menos eso yo creía.
Cuando ingresé al parque, tenía la sensación de que las piernas me pesaban mucho más de lo común. Sin embargo, avanzar no era tan dificultoso, porque gran parte del trayecto era plano. En este ambiente, la fauna se escucha, no siempre se ve, es así como mientras corría por esta maravilla natural el silbido del Chucao fue una compañía perfecta.
Continué por la ruta, y prontamente encontré lo que tanto estaba buscando: el segundo punto de abastecimiento.
Cuando regresé a la carrera me sentía mejor. En ruta, me encontré con corredores que participaban de distancias más largas: 60 y 100 kilómetros. Muchos habían partido durante la noche o la madrugada anterior. Pensé que si ellos eran capaces de llegar a la recta final, qué más podía quedarme a mí que corría mucho menos.
Esa reflexión me sirvió para avanzar dos kilómetros, pero mientras corría con una velocidad entusiasta, un dolor progresivo se fue apoderando de mi muslo derecho, que prontamente se transformó en un calambre intenso. Me detuve a elongar para que el músculo retomara su posición. Dos personas que estaban visitando el parque se acercaron para ofrecerme socorro y ánimo, pues mi cara de frustración lo decía todo. Los corredores que venían detrás de mí pasaban no sin antes darme una palabra de ánimo. Logré contabilizar por lo menos nueve personas que se adelantaron en esos casi 10 minutos que estuve detenido.
Quedaban pocos kilómetros para llegar a la meta y no me iba a rendir a esas alturas. Volví a la marcha.
El parque Oncol tiene 2509 hectáreas de una belleza incomparable, se encuentra a 28 kilómetros de Valdivia y está ubicado entre el Océano Pacífico y el Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter. Correr en sus inmediaciones fue un verdadero lujo.
En medio del bosque, con el cuerpo cansado y a pocos kilómetros de llegar a la meta, me pregunté: ¿por qué vuelvo voluntariamente a esta carrera que se organiza en medio de la selva y en pleno invierno? Quizás por la buena onda que hay en el ambiente, por las ganas de vivir algo distinto; por “el deseo de volver a ser niño y meterte al barro o mojarte sin culpa”, fue la respuesta que me dio uno de los organizadores de esta carrera, César Scotti.
Sea cual sea el motivo, la cuestión es que 1700 corredores de diferentes partes del país y el continente se congregaron a participar en una las 8 distancias disponibles de esta carrera, que van desde los 6 hasta los 100 kilómetros, distribuidas en tres días, de acuerdo a lo señalado por la Corporación Deportiva Nimbus Outdoor, que está a cargo de esta actividad.
El día permanecía estable, hacía rato que ya no sentía frío, no había gente alrededor mío; es muy habitual en las carreras de trail que algún tramo lo recorras solo.
Al llegar a la entrada de Oncol comenzó la trayectoria final hacia la playa de Pilolcura. Fue emocionante, pero también de mucha ansiedad; se acercaba el momento de descender y las piernas debían tener la fuerza y coordinación necesaria para resistir el último reto de la jornada.
Avancé algunos metros y encontré una pradera muy amplia y verde, con arbustos dispersos y montañas alrededor. La ruta era amigable. A lo lejos divisé un grupo de corderos: me estaba acercando a la zona poblada de Pilolcura. En aquel sitio viven varias familias que con cercos hechos con alambre y palos dividen sus territorios, pero durante la carrera estaban abiertos para que la prueba de Torrencial pudiera realizarse sin ningún inconveniente.
Poco a poco la inmensidad de la pradera se fue desvaneciendo. Ingresé en un sendero estrecho con árboles en ambos lados del camino. Era necesario cerrar un poco los brazos para avanzar, pues había un permanente roce con ramas, hojas y una que otra espina. Después vino otro sendero de bosque frondoso con unos árboles muy antiguos de gran altura que son una fuente inagotable de oxígeno.
Aún no se sentía el sonido del mar, pero ya me lo imaginaba.
Para las carreras de trail se requiere de un equipo especial que permita enfrentar de mejor forma la diversidad de terrenos por donde transitas; es decir, zapatillas con un buen agarre, una mochila donde se pueda llevar hidratación personal, alimentos, una manta térmica en caso de que haya bajas temperaturas, un silbato de auxilio por si te pierdes. Afortunadamente, no tuve que usar ningún implemento para urgencias, pero muchas veces estuve cerca de hacerlo, pues mis zapatillas no contaban con el agarre suficiente.
Ahora el terreno era un cerro zigzagueante en descenso, lo que no me permitía ir despacio. La presión en ese momento era grande, el desafío estaba en no caer, y vaya que era difícil lograrlo. Más aún considerando que continuaba transitando por senderos con poco espacio y muy resbalosos.
Luego de cruzar un portón de alambre y avanzar algunos metros, desde las alturas logré divisar el mar de Pilolcura: la alegría fue inexplicable. Tenía claro que aún quedaban unos 4 kilómetros. Pero ya estaba ahí, superando mis límites y terminando una distancia mayor a las que había hecho antes. Llevaba más de tres horas y media de competencia. Me sentía un vencedor.
Al continuar el descenso ya se veían las casas. El océano pacífico en su esplendor se lucía en el paisaje. Y se divisaban automóviles estacionados.
Eran cerca de las 13, quedaban los últimos 600 metros de carrera. Se hicieron eternos. El camino era plano, la primera parte de pavimento, los últimos metros eran de un barro fresco, más una gran poza que esquivé por la orilla. A lo lejos escuché el grito de aliento de un amigo que me inspiró a correr más rápido y quemar los últimos cartuchos de energía que me quedaban. El locutor anunció mi llegada nombrando mi número de dorsal, y crucé el arco de meta después de 4 horas exactas de carrera.
No podía estar más feliz por lograr el objetivo, sin embargo, el cuerpo terminó exhausto después del esfuerzo. Pero a esas alturas nada importó. En la carpa que estaba habilitada para que los corredores puedan descansar disfruté de una sopaipilla hecha por las personas oriundas de Pilolcura y de una cerveza artesanal valdiviana: el broche de oro de una jornada inolvidable.